Me enamora en cada uno de sus acordes, pierdo la cabeza en cada traste. Mi piel vibra con cada nota, sístole y diástole acompasadas a la melodía, el aliento contenido (no vaya a ser que desaparezca). No es una historia de amor, ni de desamor, no se rige por adulación ni por odio tergiversado, se trata de un hecho físico -biológicamente probado si así lo prefieres-.
Es una historia sobre las manos de un hombre, sobre las yemas rugosas y duras de sus dedos, sobre los callos que afloran en la superficie ardua de su huella dactilar. Las manos de un hombre enamorado de una mujer de cuerdas y madera, anheladas y temidas en función de la ocasión; las manos que me han traído a escribir esta historia.
Es, a su vez, la historia de los brazos que sostuvieron mis ideas en pañales, del pecho que me ofreció consuelo (merecido o no). En conjunto, es la historia del hombre que se hizo canción y, por amor o por error, acabó fundiéndose en una partitura infinita.
Le pedí que me explicase la fórmula, el secreto, pero él sólo sabía hablar con su guitarra, así que día tras día, tuve que acostumbrarme a su presencia en acústico y a su humor desafinado. Sonaba cuando nadie lo esperaba: arrullaba a la luna y despertaba al sol, incansable.
Con los dedos ensangrentados, inspirado por su musa y con una sonrisa efímera en los labios me dijo una vez: Eres una Gibson Stratocaster, niña.
¿Y quién soy yo para desafiar la opinión de un hombre-canción?
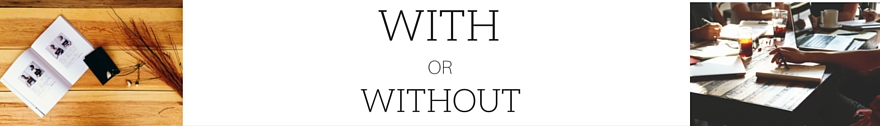
No hay comentarios:
Publicar un comentario